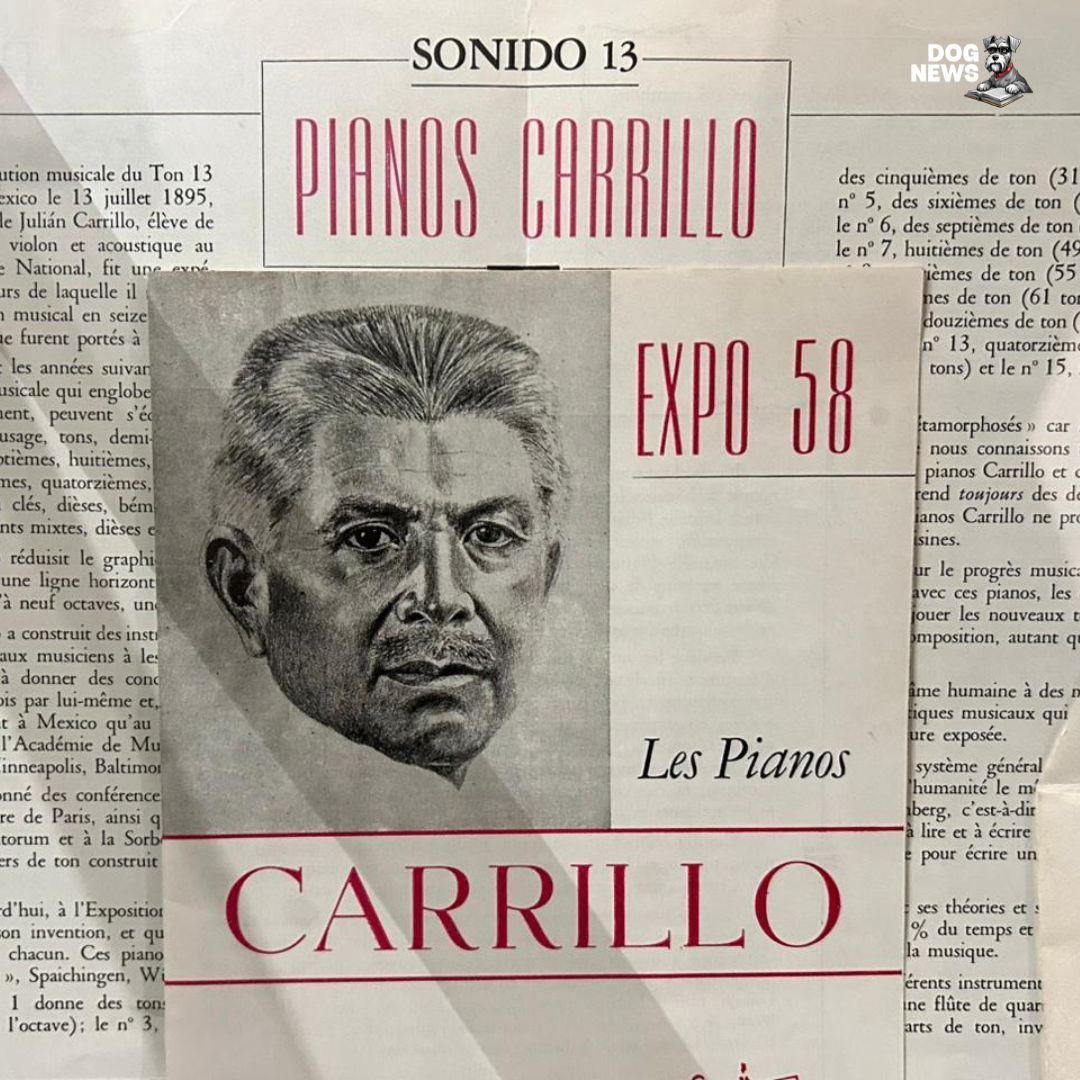En el corazón verde y casi intacto del sur de Venezuela, la naturaleza levanta una de sus obras más deslumbrantes: la cascada más alta del mundo. No se trata solo de una proeza geográfica, sino de un gesto antiguo de la Tierra, un hilo de agua que cae desde lo alto como si el cielo se desbordara lentamente sobre la selva.
Este prodigio nace en la cima de un tepuy, esas montañas de paredes verticales que parecen islas detenidas en el tiempo. Desde ahí, el agua se precipita en una caída continua que supera por mucho a otras cascadas célebres del continente. A diferencia de los grandes saltos caudalosos, aquí la altura es la protagonista absoluta: el agua no golpea, flota, se pulveriza, se vuelve niebla antes de tocar el suelo.
Para los pueblos originarios de la región, este sitio nunca fue un récord ni una curiosidad turística. Es un lugar sagrado, nombrado mucho antes de que apareciera en mapas o fotografías aéreas. Su nombre ancestral habla de profundidad, de vértigo, de una caída que parece no terminar, y resume la relación íntima entre paisaje, memoria y cosmovisión indígena.
Llegar hasta ahí implica una travesía lenta, casi ritual. Ríos, selva cerrada y cielos cambiantes custodian el camino. Esa dificultad ha sido, paradójicamente, su mejor aliada: la cascada se mantiene lejos del desgaste humano, conservando un entorno donde la biodiversidad y el silencio todavía gobiernan.
Más que una atracción natural, esta cascada es un recordatorio. De la escala real del planeta frente a la pequeñez humana. De lo mucho que aún existe fuera del ruido urbano. Y de la responsabilidad de proteger estos espacios que no solo impresionan por su altura, sino por la historia profunda que sostienen, gota a gota, desde hace miles de años.